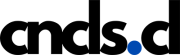Un reciente estudio revela desigualdades económicas en la pesca artesanal de Chile, con una concentración de beneficios en un pequeño grupo de actores, principalmente propietarios de embarcaciones de mayor tamaño. El análisis, que utiliza desembarques reportados por Sernapesca y procesados en el Datacenter del SECOS, abarcó más de 15.000 embarcaciones a nivel nacional y empleó cuatro indicadores de desigualdad para evaluar la distribución de capturas e ingresos. Según los autores, los resultados apuntan a una brecha persistente incluso ajustando por esfuerzo pesquero, lo que sitúa a la estructura del sector en el centro del debate sobre equidad y sostenibilidad.
La investigación presenta una desigualdad que varía de norte a sur: Antofagasta, Atacama y Coquimbo muestran las brechas más elevadas, mientras que zonas centrales como Valparaíso, O’Higgins, Maule y Ñuble presentan diferencias menores, aunque Valparaíso sigue siendo un punto alto. En el sur, Biobío y Los Ríos experimentan un repunte de la desigualdad, frente a Los Lagos y Magallanes, que muestran niveles relativamente bajos. Estas variaciones se vinculan a la composición de la flota y a la dependencia de ciertas especies: regiones con mayor proporción de embarcaciones grandes, principalmente superiores a 12 metros, presentan los índices de desigualdad más altos.
El estudio destaca que la concentración de beneficios no se explica solo por más viajes o mayor esfuerzo, sino por estructuras institucionales y marcos regulatorios que favorecen a determinados segmentos. El trabajo señala que las desigualdades están influidas por la naturaleza de los ecosistemas, las formas de interacción social y el contexto histórico que dio forma a la pesca en cada región. En palabras del equipo, las desigualdades en la pesca artesanal reflejan un patrón más amplio que también se observa en otros sectores, como la distribución de la tierra en zonas rurales.
Para los autores, mirar estas diferencias de forma estructural es clave, ya que indican condiciones de partida desiguales que están institucionalizadas. Arguyen que avanzar hacia una pesca artesanal más justa requiere situar estas dimensiones en el centro de la gobernanza y de las políticas de manejo de recursos. Además, subrayan la necesidad de entender cómo perciben los pescadores y pescadoras estas desigualdades, y cómo impacta su sentido de justicia, su participación en instancias de gobernanza y la inclusión de otras dimensiones de exclusión como el género, la edad o la pertenencia territorial.
Como un primer paso hacia una comprensión más compleja, los autores señalan que faltan por entender las causas estructurales e históricas y cómo se vive la desigualdad desde dentro del sector. El estudio invita a continuar la investigación y a reformular marcos institucionales para promover una pesca artesanal más equitativa y sostenible. Los responsables apuntan a la necesidad de avanzar en acciones concretas y políticas que aborden las desigualdades de partida, y recuerdan que el análisis se basa en datos oficiales de desembarques y capturas del Sernapesca para todas las regiones del país. Acceda al estudio completo aquí.